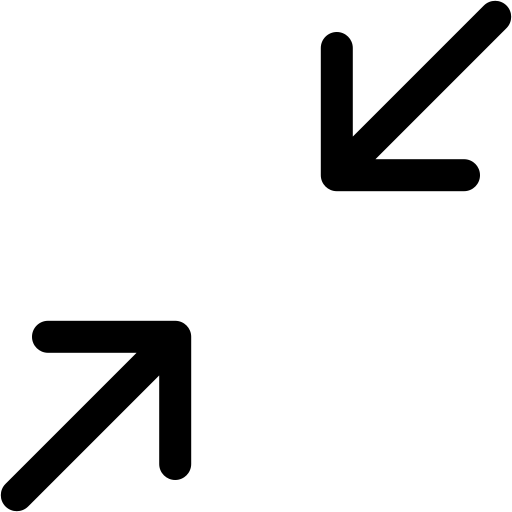OPINIÓN
Que a nadie le extrañe
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES / Catón EN MURAL
3 MIN 30 SEG
Quizá hago mal en decir lo que voy a decir, ahora que estamos viviendo uno de los más oscuros tiempos en la historia reciente de México. Parece impropio alegrarse por algo cuando todo incita a la inquietud, y aun a la desolación. Pero sucede que en este momento me abrazan el cielo, la tierra y el mar. Estoy en el balcón de mi hotel en Cancún. Bebo a tragos lentos mi café y miro con ojos extasiados el amanecer. La playa se ve vacía; apenas una pareja joven camina bajo la noche que se va y el nuevo día que viene. Tomados de la mano, él y ella se detienen y se besan. Yo sonrío: el amor también es un amanecer. Y soy feliz. Sucede que di una conferencia para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Imaginen mis cuatro lectores el vastísimo salón del Centro de Convenciones, y en él cerca de mil 500 contadores y contadoras de todo el país. Para ellos hablé. Pocos públicos tan generosos y cordiales he tenido a lo largo de mi larga vida de juglar. Los profesionales de la contaduría escucharon atentos mis palabras, lo mismo las de humor que las de reflexión, y al terminar mi charla todos, puestos de pie, me aplaudieron tan largamente que debí adelantarme al foro una y otra vez para agradecer esa cálida ovación. Seguidamente recibí un expresivo diploma y un bello obsequio de manos de la contadora pública Ludivina Leija Rodríguez, Vicepresidenta General del Instituto, gentilísima dama que a sus muchos méritos de talentosa profesionista añade cualidades humanas de excepción. No hay palabras que alcancen a manifestarle mi gratitud por haberme invitado a participar en esa asamblea donde fui ungido con el santo sacramento de la bondad humana. Gracias a las contadoras y contadores mexicanos por haberme dado uno de los mejores momentos en mi vida de conferenciante, y gracias al doctor Salvador Gallegos, prestigiado médico, esposo de Ludi, como cariñosamente llaman todos a la maestra Ludivina. Con ellos y con mi hijo Javier, compañero de viajes y ángel de la guarda, disfruté galas de gula en uno de los más tradicionales restoranes de Cancún. A nadie ha de extrañar, entonces, que escriba estas agradecidas líneas mientras bebo a morosos tragos mi taza de café en el balcón del hotel y miro desde ahí el nuevo día y el amor de aquellos muchachos que con su beso hicieron que amaneciera en la tierra, el mar y el cielo. Sin saberlo me dijeron que a pesar de todos los pesares la vida habrá de continuar... Don Poseidón, granjero acomodado, viajó a la gran ciudad. Necesitaba un traje a la medida. Su hija mayor, Glafira, se iba a casar, y en la ocasión debía vestir él ropa de catrín, pues su señora y los papás del novio irían muy elegantiosos a la boda. Los amigos del rústico señor le advirtieron sobre los peligros de la urbe. De uno en particular debía cuidarse: había ahí rateros tan habilidosos que eran capaces de robarle los calcetines sin quitarle los zapatos. Se previno contra ellos el viajero: dejó en su casa el reloj de bolsillo con leontina y la argolla de casado; en su cinturón de víbora escondió el dinero que llevaba; calzó botines altos para evitar en lo posible el robo de sus calcetines. Ya en la capital fue don Poseidón a una sastrería que le recomendaron, llamada "Arte y capricho". El sastre le tomó las medidas para el traje, medidas que iba dictando a su ayudante. Le midió al cliente la cintura, el pecho, los brazos. Al tomar la medida para el pantalón llevó la mano con la cinta de medir a la entrepierna del señor y dijo: "101". Exclamó don Poseidón, al mismo tiempo afligido y espantado: "¡Siente nada más uno! ¡Ya sabía yo que algo me iban a robar!"... FIN.