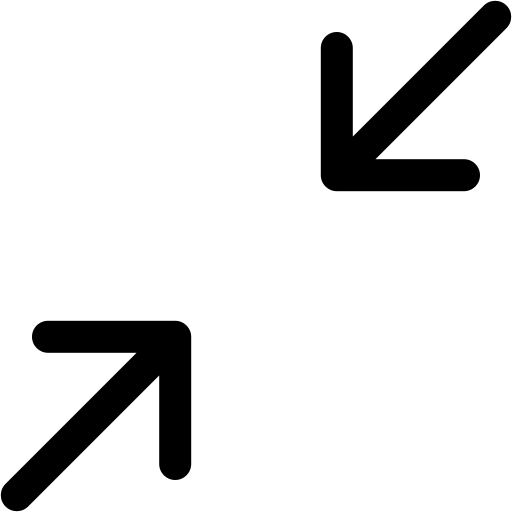OPINIÓN
Libro de los libros
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES / Catón EN MURAL
3 MIN 30 SEG
De mil amores, multiplicados por 10 mil, habría ido yo a la conferencia que en la Universidad dictó Irene Vallejo. Desgraciadamente tenía cosas menos importantes que hacer. A mí también me deslumbró El infinito en un junco. Considero que es el libro de los libros; la biografía más acabalada que del libro se ha hecho. A pesar de ser un best seller es un excelente libro. Posee, entre otras muchas cualidades, la muy amable de la amenidad. Por regla general los eruditos cometen el feo pecado de la erudición, y acaban en el infierno de escribir solo para otros eruditos. Supongo que Irene Vallejo se ha resignado ya a que la consideren erudita, pero ella escribe para quienes no lo somos, y eso hace que su erudición no meta la nariz en sus escritos. Admito que resucitar a Lázaro tiene mucho mérito, pero me parece más importante haber despertado a Homero, que ya llevaba demasiado tiempo dormitando, y haber vuelto a la vida a aquellos clásicos cuyas obras dio a la estampa la muy difícil de nombrar Bibliotheca Graecorum et Romanorum Scriptorum Mexicana, o algo así, vertidas a nuestra lengua por insignes traductores como Ignacio Errandonea y Aurelio Espinosa Pólit, quienes nunca hicieron traición a las tontamente llamadas "lenguas muertas", siendo que son las que en más lenguas viven. Yo tuve la fortuna de estudiarlas en la UNAM: el griego con don Demetrio Frangos; el latín con don Rafael Salinas, y lo que de ellos aprendí va conmigo todavía. Un querido amigo, Toño Malacara, me regaló para mi biblioteca un letrero que a la letra dice: "Leña vieja que quemar. Vino viejo que beber. Viejo amigo que tratar. Libro viejo que leer". Pienso, quizá impensadamente, que todo lo que el hombre tiene que decir lo dijo Homero. Lo demás, de Esquilo a Borges, han sido meras apostillas; variaciones sobre los eternos temas que aquel gran ciego vio: la vida y la muerte; la guerra, el amor. La tradición clásica que dijo Gilbert Highet; la rama dorada que Frazer ofreció a los dioses para que le revelaran sus secretos, tienen digna continuación en el libro de Irene Vallejo. Su obra debe acompañarnos a todos los que amamos a los libros; los que corríamos a casa de vuelta de la escuela para seguir leyendo el capítulo de Salgari, de Verne, de Dumas; que en la Cuesta de Moyano de Madrid, en la Lagunilla o la calle de Donceles de la Ciudad de México, o en las librerías de viejo de Ceferino o Vitaliano en Monterrey, o de Rufino en mi ciudad, Saltillo, buscábamos el anhelado libro con el mismo afán con que Schliemann buscó Troya; los que leíamos en igual forma en que el amor se debe hacer: al azar y desordenadamente; los que guardamos eterna gratitud a los maestros que nos enseñaron a leer cuando pensábamos que ya sabíamos leer; en mi caso doña Amelia Vitela viuda de García, que a los 13 años, en la secundaria de la Escuela Normal, me hizo representar con una compañerita pelirroja y pecosita -de la cual, obvio es, me enamoré- aquella égloga levemente pecaminosa de Juan del Encina: "Pascuala, Dios te mantenga". / "Norabuena vengas, Mingo. / ¿Hoy que es día de domingo / no estás con tu esposa Menga?". / "No hay quien allá me detenga, / que el cariño que te tengo / me pone un quejo tan luengo / que me acosa que me venga". Guillermo Meléndez Mata, que en el glorioso Ateneo me reveló a López Velarde. Julia Martínez, que en la Preparatoria Nocturna -tenía casi la misma edad de nosotros sus alumnos- me dio a leer a fray Luis de León y a santa Teresa de Jesús. Esos mis viejos profesores están en este nuevo profesor que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Desde aquí le doy las gracias por ese libro tan libro... FIN.