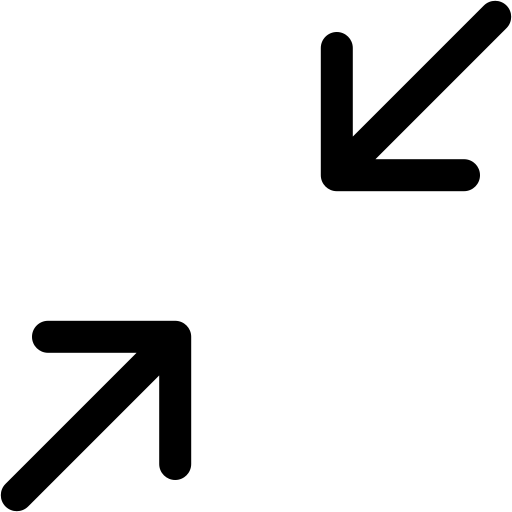OPINIÓN
Día de Difuntos
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES / Catón EN MURAL
3 MIN 30 SEG
En otros tiempos yo celebraba el Día de Muertos. Iba al antiguo cementerio de Santiago de mi ciudad, Saltillo, a unirme a la abigarrada multitud que el 2 de noviembre visitaba ese panteón, el de los ricos, y el que se hallaba atrás, llamado de San Esteban, donde estaban las pobres tumbas de los pobres. Entonces había pocos muertos en mi vida. La de mi abuela materna, mamá Lata -Liberata era su nombre-, que en sus últimos años nos decía: "Ya tengo ganas de morirme". La de Héctor Coronado, compañerito mío de colegio, que murió cuando estábamos en tercer año de primaria víctima de una enfermedad cuyo temeroso nombre ponía pavor en nuestras mamás: meningitis cerebroespinal. Visitaba yo siempre la tumba del profesor César González, mi maestro de sexto año, tan generoso y bueno que parecía salido de las páginas de nuestro libro de lectura, Corazón, diario de un niño, de D'Amicis. Murió en plena juventud en un accidente de automóvil, y sus alumnos lo lloramos como se llora a un padre. Luego -rarezas mías- iba a la Rotonda de los Coahuilenses Distinguidos y ponía una flor en las olvidadas tumbas de Manuel Acuña y de don Carlos Pereyra, historiador ilustre en cuyos libros aprendí a amar a España. Después, cumplido ese rito de los muertos, me iba a compartir la algazara de los vivos. Afuera del panteón había ruidosas ventas de cañas -"que no barañas", decía el pregón de los vendedores-, y me compraba siempre un cucurucho de aquellos tejocotes pequeñitos, redondos, de piel color rojo encendido, pulpa dulcísima como corazón de mujer buena y semillas durísimas como entraña de mujer mala, que también las hay. En aquellos años, lejanos en el tiempo, cercanos en la recordación, no había Halloween en mi ciudad. Era un exótico festejo que sólo se celebraba en el Colegio Roberts, fundado por misioneros protestantes venidos de Estados Unidos. Tampoco había altares de muertos, costumbre por completo ajena a nuestras tradiciones de gente del norte, y que nos fue impuesta por el centralismo, que tantas cosas nos ha impuesto. En la noche de ese día, el de los muertos, se contaban en las tertulias familiares antiguas leyendas saltilleras, algunas trágicas, como aquella de la Delgadina, esposa joven de carnicero viejo que por celos la asesinó y la colgó luego, por la nuca, de un gancho en la trastienda de la carnicería, y ahí la tuvo hasta que las señales de la muerte -de la muerta- dieron a ver su crimen espantoso. Otras historias de ese día eran jocosas, y se narraban entre las carcajadas de los señores y el velado regocijo de las damas, que se cubrían la boca con el chal para que no se viera la risa que les causaba el cuento del borrachito que en estado incróspido -¿se usará todavía esa palabra?- entró en el cementerio y cayó en una fosa recién abierta, en cuyo fondo se quedó dormido. Despertó al día siguiente, se vio ahí y dijo: "Momento. Vamos a ver. Si estoy vivo ¿por qué me encuentro en esta tumba? Y si estoy muerto ¿por qué tengo tantas ganas de mear?". Todos en mi ciudad, mujeres y hombres, vestían de negro el Día de Difuntos, que también se llamaba así el de Muertos, y en todas las iglesias se oficiaban misas por las benditas ánimas del purgatorio. No sé si exista todavía el purgatorio -tantas cosas han dejado de existir- o si haya sido descontinuado igual que el limbo, que entiendo ya desapareció. También las tumbas van desapareciendo, por la nueva costumbre de la cremación. Mis bisnietos quizá verán los cementerios convertidos en centros comerciales o edificios de departamentos. Por mi parte yo no celebré ayer el Día de Muertos. En México todos los días son ahora día de muertos... FIN.